En septiembre de 1986, un tren llegaba a Vigo con algunos de los principales exponentes de las bandas de la Movida Madrileña, escoltados por Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este evento oficializaba el hermanamiento entre las escenas musicales de Madrid y Vigo bajo el lema “Madrid se escribe con V de Vigo”, un proyecto impulsado por los alcaldes socialistas de ambas ciudades, Enrique Tierno Galván y José Manuel Soto. Se consolidaba así el consenso político-cultural que definió la transición, escenificando una estrategia para desactivar cualquier conflicto derivado de las diferencias culturales dentro del Estado español que minimizaba cualquier forma de disidencia cultural o política. Sin embargo, Vigo vivía una realidad marcada por una profunda reconversión industrial, el desempleo masivo y las altas tasas de consumo de drogas. Esta situación también influía en la música local, que recibía aportes de otros lugares, especialmente de países latinoamericanos, destinos históricos de migración para los gallegos desde el siglo XIX, y de Portugal.
Por ello, esta ponencia pretende explorar la tensión inherente en la Movida de Vigo a través del análisis de los discursos musicales de los protagonistas de la época, considerando estudios previos que descentralizan los estudios musicales de la transición (García Peinazo, 2020) y enfoques analíticos multimodales (Tagg, 1982), al tiempo que se examinan las prácticas paramusicales—como letras, videos y portadas de álbumes—como eventos musicales (Fabbri, 1982). De este modo, se pretende interpretar las múltiples temporalidades presentes en sus narrativas (Iglesias, 2021), buscando comprender las contradicciones entre el carácter consensual de la escena y su potencial propuesta disensual, explorada a través de las formas sutiles de resistencia que plantea Rancière (2019).
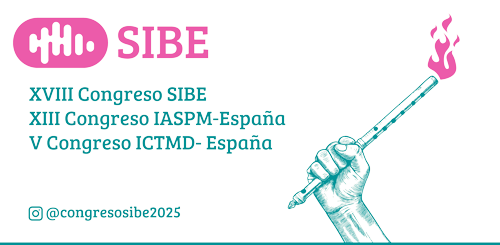
 PDF version
PDF version
