La voz chirriante y desafinada de un joven Tito El Bambino lamentaba en la cara B de El Cartel de Yankee (1997) la muerte de un amigo suyo; unos versos que en 2023 resucitaron sonorizando un meme viral paródico en TikTok. Las narrativas de la violencia son un hilo conductor de la genealogía del reggaetón, desde los sampleos de armas de fuego de la vieja escuela puertorriqueña a la recuperación del malianteo en la época dorada del trap. Este eje temático impregna no solo las dimensiones sónica, lírica o performática, sino que también forma parte de las biografías de numerosos artistas, lo que da cuenta de las realidades de conflicto y criminalidad que configuran las historias de países como Puerto Rico o Colombia. Si bien las representaciones de la violencia de género han sido ampliamente estudiadas en el caso del reggaetón (Arévalo et al. 2018), la bibliografía sobre otras formas de violencia es más exigua, destacando el trabajo de Domino Rudolph (2011), quien identifica su uso como estrategia de resistencia a una posición social subordinada.
Esto se ubica en un marco más amplio de fenómenos de música popular que, como defienden Johnson y Cloonan (2009), no conviene exotizar. En este sentido, la presente comunicación busca examinar las construcciones de la violencia en el reggaetón, con el fin de problematizar sus dimensiones estéticas, en línea con lo planteado por autoras como Ochoa Gautier (2006) en el caso de otras culturas musicales de América Latina, o Hope (2006) en cuanto al dancehall jamaicano. Así, se busca cuestionar de qué manera el sufrimiento y la brutalidad modelan la práctica musical de uno de los géneros con mayor proyección mediática de nuestra era y, por tanto, profundamente arraigado en la cotidianeidad.
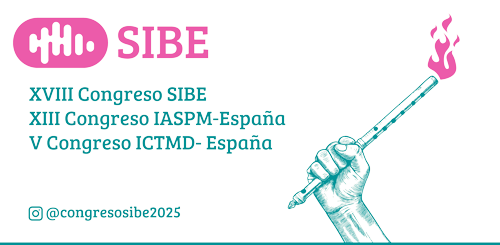
 PDF version
PDF version
