La publicación Mundo y formas del cante flamenco, firmada por Antonio Mairena y Ricardo Molina en 1963, cuenta entre las publicaciones más importantes (y más polémicas) de la historia del flamenco. Más allá de sus afirmaciones estéticas e históricas entorno al flamenco, el libro también plantea un tema social de carácter más amplio: la participación de los gitanos [sic!] en la creación y transmisión del flamenco. Aunque su tesis no fue tan radical como su fama, no dejó de provocar críticas y afirmaciones contrarias, de forma más notable en la Teoría del cante jondo, escrito por Hipólito Rossy. A pesar de su antigüedad, esta polémica sigue presente entre artistas y aficionados, reduciéndose en muchas ocasiones a la mera pregunta si el flamenco es “gitano” o “español/andaluz”.
Es importante ver este conflicto en relación con sus contextos históricos. En el caso del trasfondo más inmediato, el de la España de los años 60 y 70, conviene recordar que el franquismo tardío se apropió del flamenco al ver que representaba una marca española conocida en todo el mundo, deseada por los turistas que comenzaban a venir una vez levantado el aïslamiento del país en los años 50. La presencia gitana en el género, en cambio, constituía una mancha en la imagen de un producto español que la política cultural franquista trataba de limpiar. Desde una perspectiva más amplia, sin embargo, también se puede apreciar que justo los años 60 marcan la recta final de una toma de conciencia colectiva del pueblo romaní que culminaría en 1967 con la fundación Comité romaní internacional, y con la celebración del primer Congreso romaní internacional en 1971.
El objeto de este paper será situar la polémica estética entorno al flamenco en este contexto de persecución y reivindicación a nivel tanto nacional como internacional.
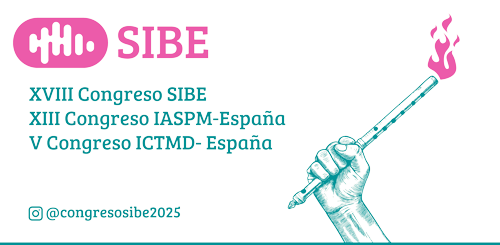
 PDF version
PDF version
