A comienzos de la década de 1970 la canción góspel “Oh Happy Day” (1968) de The Edwin Hawkins Singers entró en el imaginario musical global. Su historia ha quedado reducida a una serendipia que llevó al éxito a unos jóvenes negros californianos. La simplificación del relato ha contado con agentes decisivos: una mirada colonial blanca y despolitizante, el discurso conservador de algunas iglesias afroestadounidenses y la tendencia laicista en la industria musical internacional. No podemos obviar algunas cuestiones de autocensura por parte del artista. Todos estos factores han llevado a la omisión de la dimensión sociopolítica de Edwin Hawkins y su música: su vínculo con el Black Panther Party, el rechazo al institucionalismo religioso tradicional y su participación en una teología de inclusividad radical, así como su presencia en espacios queer. Otro elemento borrado de la narrativa es la presencia de otras personas necesarias en todo el proceso creativo-comercial: LaMont Bench, Betty Watson, Dorothy Morrison-Combs o Neil Bogart.
Los acercamientos a “Oh Happy Day” de Boyer (2000), McNeil (2013) o Maultsby & Burnim (2014), entre otros, son reduccionistas y se centran en el desempeño de la canción en la industria musical. El primer paso para expandir la narrativa ha sido la ampliación de fuentes históricas mediante la recuperación de documentos de hemeroteca y la realización de medio centenar de entrevistas. El objetivo es profundizar en los aportes de Hawkins tal y como se ha hecho recientemente con otras figuras clave del góspel: Sister Rosetta Tharpe (Wald, 2008), Mahalia Jackson (Burford, 2018), Rev. James Cleveland (Marovich, 2021) y Andraé Crouch (Darden y Newby, 2025). Los nuevos datos aflorados en el trabajo de campo toman relevancia especial al ser analizados a través de la óptica de los estudios teopolíticos y sónicos de investigadores como Ashon T. Crawley (2016) y Alisha Lola Jones (2020).
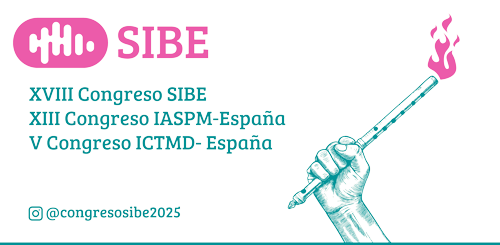
|
Sibe2025: Música e conflito social. Paradigmas, abordagens e desafios da etnomusicologia contemporânea
6-9 nov. 2025 Barcelona (España)
|
|
La dimensión sociopolítica de la música góspel: "Oh Happy Day" y Edwin Hawkins
1 : Investigador Independiente
|
 PDF version
PDF version
